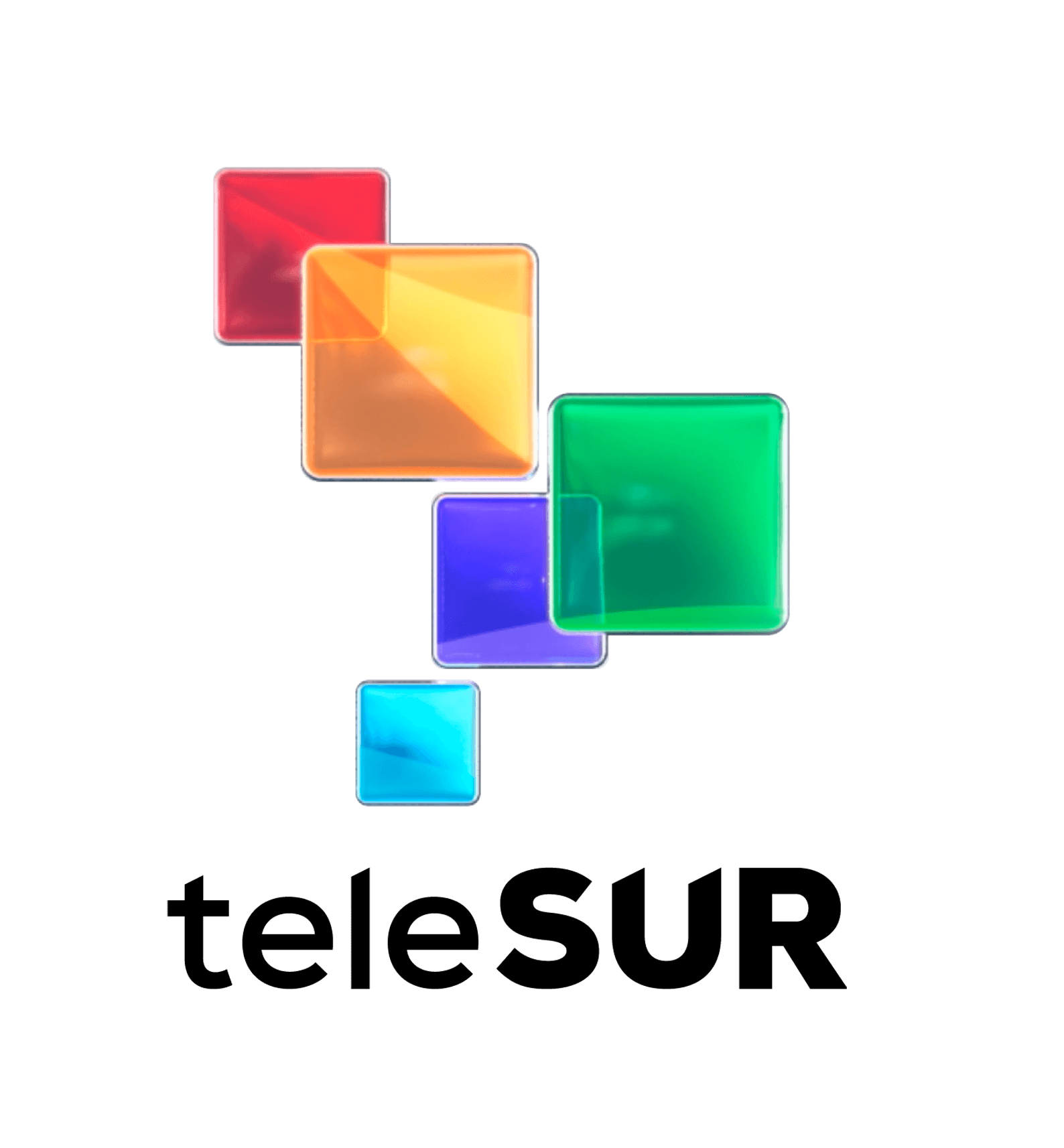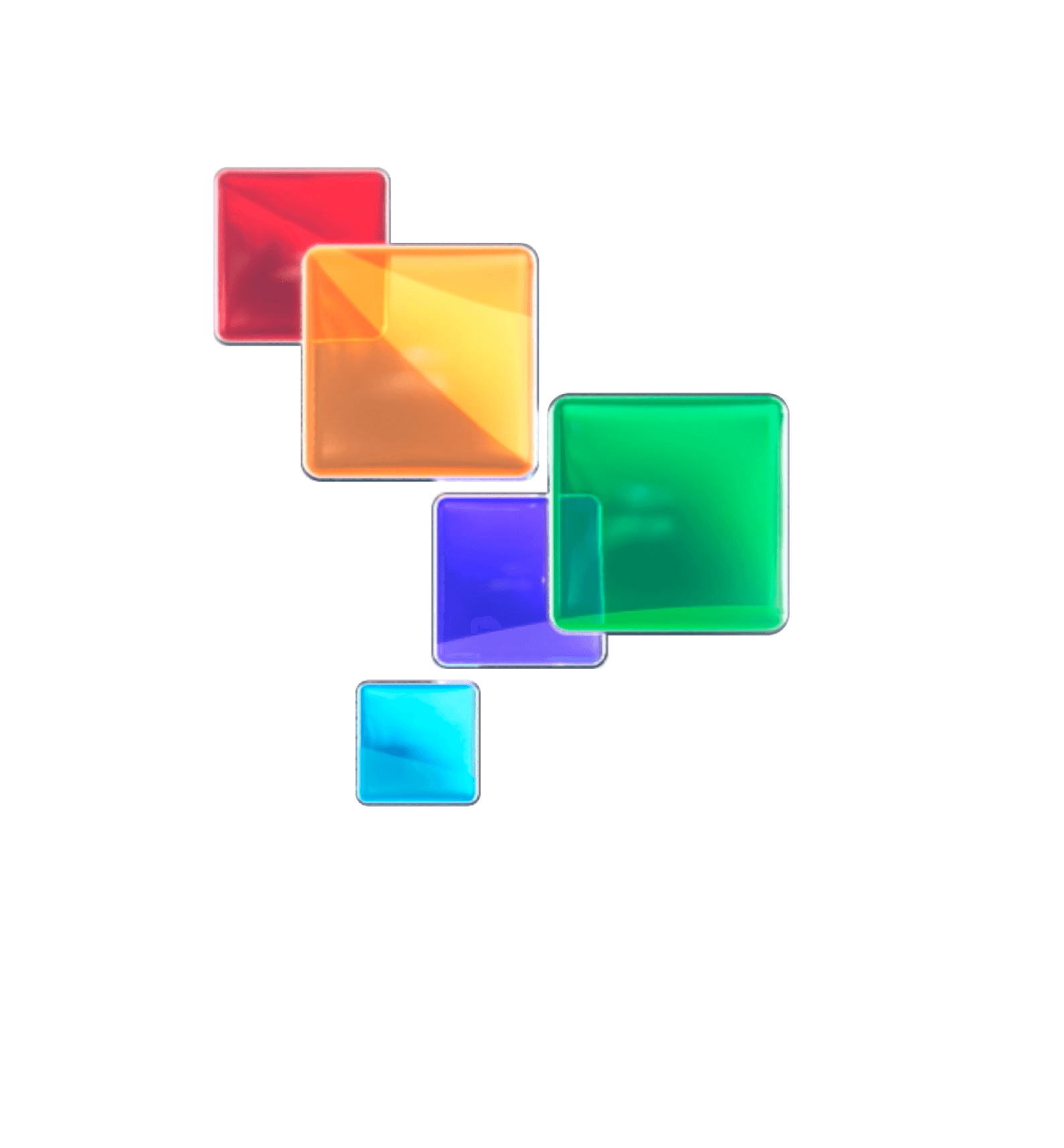El Abrazo

Masivo sepelio de las personas asesinadas durante la masacre de los abogados de Atocha, crimen político perpetrado por la extrema derecha en la capital española, Madrid, en enero de 1977.
1 de abril de 2025 Hora: 09:39
La historia de cuatro mujeres sobrevivientes de la masacre de los abogados de Atocha en el año 1977, basada en hechos reales, ha sido llevada a la ficción por la televisión española (RTVE Play).
“Las Abogadas” es la serie basada en una investigación y documentación de los hechos históricos, que retrata el clima social y los acontecimientos que sucedieron en España entre 1965 y 1977. También fue una mujer -mucho mejor- quien la creó. Patricia Ferreira aborda con precisión los juicios y los hechos, incluyendo la Matanza de Atocha, uno de los episodios más oscuros de la conocida “Transición española”.
A sangre fría
Fue la noche del 24 de enero de 1977, cuando un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpió en el despacho de abogados laboralistas, ubicado en el número 55 de la calle Atocha.
Los tres pistoleros fascistas buscaban al dirigente del Sindicato de Transportes de Comisiones Obreras en Madrid, Joaquín Navarro, que se había marchado. Aun así, abrieron fuego contra los presentes en el despacho. Fue un asesinato a sangre fría, cuyos autores fueron terroristas vinculados a grupos como Fuerza Nueva y el Sindicato Vertical.

Desde sus oficinas y en las calles, los abogados laboralistas defendían los derechos de los trabajadores, estabanvinculados mayormente a Comisiones Obreras (CC.OO.) y al Partido Comunista de España (PCE); en tanto, se convirtieron en figuras clave del movimiento obrero.
Los abogados realizaban gestiones con las administraciones, atendían consultas en los despachos y acudían a juicios. Uno de los múltiples ejemplos del incansable trabajo de los laboralistas fue la consulta que realizaron desde el balcón del despacho. “Dijimos ‘el siguiente’ y entró una empresa entera; los habían despedido a todos”, relató el sobreviviente Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. “Tuvimos que hacer la consulta desde el balcón para hablar a los 250 trabajadores”.
Todo los convertía en objetivos de los grupos más radicales de la ultraderecha. Bien planeado, los atacantes irrumpieron aproximadamente a las 22:30 horas en el despacho de la calle Atocha, en Madrid.
Allí estaban trabajando abogados, administrativos y un estudiante de Derecho, a quienes los asaltantes ordenaron reunirse en una de las salas e indiscriminadamente abrieron fuego con armas automáticas.

Resultaron cinco muertos y cuatro heridos graves. Fueron víctimas mortales Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado de Antonio (estudiante de Derecho) y Ángel Rodríguez Leal (administrativo). Heridos de gravedad quedaron Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, quien hacía poco había perdido a su hijo recién nacido.
El cruel ataque provocó una respuesta masiva de solidaridad. Conmocionó al país entero y despertó un sentimiento de indignación y unidad en amplios sectores de la población.
Juicio
Fueron arrestados y confesaron su participación en los asesinatos José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá. Un tercer implicado, Fernando Lerdo de Tejada, permaneció fuera de España, prófugo, durante décadas.
No fue hasta febrero de 1980 que inició el juicio y culminó con las sentencias a Carlos García Juliá a 193 años de prisión y a José Fernández Cerrá condenado a 197 años. Naturalmente, fue previsto lo que sucedió después. Decisiones judiciales y la aplicación de beneficios penitenciarios permitieron que -posteriormente- los condenados cumplieran penas muchísimo más cortas.
Más de cuarenta años después de estos asesinatos, fue en 2018 que Fernando Lerdo de Tejada fue localizado y extraditado a España, lo que generó críticas sobre la ineficacia del sistema judicial para casos de terrorismo.
El entierro de las víctimas fue muy emotivo; la masividad reflejó el impacto de los asesinatos. En silencio, miles de ciudadanos salieron a las calles de Madrid para acompañar a los féretros en su recorrido. Teniendo en cuenta la tensión y el temor a posibles represalias de grupos de extrema derecha, fue un acompañamiento como símbolo de resistencia y compromiso popular con la justicia.
Consecuencias
Las fuerzas políticas se vieron obligadas a avanzar en las reformas democráticas. Pocos meses después, en abril de 1977, sucedió un hito en el proceso de transición, cuando el gobierno de Adolfo Suárez legalizó al Partido Comunista de España (PCE).
Aunque creó polémica entre los sectores conservadores, fue asumido como parte del “proceso democrático” que tintineaba -como débiles luces- tras cuatro décadas de dictadura y millones de adeptos al régimen anterior. El asunto era difícil, llevaba en palabra temida, un concepto liberador: “democracia”.
Una buena parte de los sectores más reaccionarios, incluyendo a la extrema derecha, consideraban cualquier reforma como esta una traición al legado del “Generalísimo” (Francisco Franco), y estaban dispuestos a frenar el cambio hasta con la violencia.
Por otro lado, sectores progresistas como el movimiento obrero y partidos como el Comunista y el Socialista se mantenían firmes en la lucha por los derechos laborales, la legalización de sindicatos y partidos políticos, y el establecimiento de libertades fundamentales.

Como precedente de estos hechos, el año 1976 fue un hervidero de agitación. Días de huelgas, manifestaciones, cargas policiales, paros en la Universidad, torturas en la Dirección General de Seguridad. Se contabilizaron 18.000 huelgas en toda España -solo en el primer trimestre de 1976- en momentos en que la huelga estaba prohibida.
En las calles, obreros y estudiantes enarbolaban su voz para impulsar la democracia, a riesgo de sus vidas, porque tras la desaparición física de Franco tampoco las medidas represivas habían desaparecido. Al inicio de 1977, varios sucesos conmocionaron a la sociedad, por lo que fue conocida como “La Semana Negra de Madrid”.
El día 23 de enero de 1977 asesinaron a un joven de veinte años que asistió a una manifestación no autorizada en favor de la amnistía. Los manifestantes fueron dispersados con botes de humo y cargas de los antidisturbios de la policía. A Arturo Ruiz le disparó uno del grupo de extrema derecha.
Cerca del lugar del asesinato, el 24 de enero de 1977, fueron convocadas por las asambleas estudiantiles de la Universidad Complutense y de la Universidad Autónoma a realizar paros y concentraciones en la Plaza del Callao. También en la Gran Vía, un disparo de la policía alcanzó la cabeza de una joven de 21 años, María Luz Nájera. Quedó en coma y pocas horas después falleció, sin que jamás se idenficara a su asesino. Numerosos heridos resultaron lastimados en estos incidentes.
«Estamos hablando de italianos que cometieron los atentados más sangrientos de la dictadura de Italia, que estaban buscados en su país y que vivieron en España tranquilamente al amparo de los servicios de inteligencia y del Estado», demostró el investigador Carlos Portomeñe al publicar la obra: “La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado”. A través de este texto se aborda el terrorismo ultraderechista durante el final del franquismo y en la Transición, demostrando que en la Matanza de Atocha estuvieron implicados el Estado y grupos de la extrema derecha italiana que formaban parte de la Internacional Negra, dijo al diario Público.
La investigación señala que Stefano Delle Chiaie, el jefe de la Internacional Negra, estuvo implicado en los sucesos de Montejurra, otro crimen de Estado. Se encontraba también en el grupo de cinco personas que estaban presentes cuando asesinaron al joven Arturo Ruiz. Justamente al día siguiente, Fernández Cerra, quien formaba parte de ese grupo, es uno de los que asesina a los “abogados de Atocha». No fue una semana trágica “por casualidad”, aclaró.
Canto a la denuncia
Múltiples son los recuerdos que llegan a la memoria popular a través de la música, siempre presente. “Canto a la libertad”, se convirtió en un himno popular, compuesta en 1975 por José Antonio Labordeta.
Solo un año después, en 1976, todos cantaban “Libertad sin ira”. Jarcha, un grupo musical español de Huelva (Andalucía), creado en 1972 por Maribel Martín, Lola Bon, Antonio Ángel Ligero, Ángel Corpa, Crisanto Martín, Gabriel Travé y Rafael Castizo, presentó su emblemática canción en el programa «Voces a 45».
Esta canción también se convirtió en un himno de la Transición Española y símbolo de esperanza. Compuesta por Rafael Baladés, Pablo Herrero y José Luis Armenteros, alcanzó el puesto número uno en la lista de los discos “sencillos” más vendidos en España.
A la altura de este tiempo, la serie “Las Abogadas” invita a reflexionar y a no olvidar, como un testimonio vital de los hechos condenables e irrepetibles.
En reconocimiento a su labor en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el 2002 el Gobierno español concedió la “Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort” a las víctimas. La obra, titulada “El abrazo”, está basada en el famoso cuadro de Juan Genovés, ubicada muy próxima al lugar de los asesinatos como símbolo de unidad y la reconciliación entre los españoles.
Como cada año, todos los 24 de enero rinden homenaje a los abogados del despacho laboralista de Atocha 55. “Fueron vilmente asesinados por luchar por la democracia y la libertad”, dijo el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, mientras anunció en el Acto de Homenaje y Ofrenda Floral del 2025 que el Gobierno de España declaró el Monumento de Antón Martín, levantando en reconocimiento a los Abogados de Atocha, como un “lugar de Memoria”.

El monumento es un enfrentamiento a la desmemoria, porque recuerda que la democracia no fue un pacto entre iguales, sino la conquista de los que lucharon y se sacrificaron por la libertad.
Como un clásico queda la película “Siete días de enero”, dirigida en 1979 por Juan Antonio Bardem. La obra reconstruye los hechos y constituye una denuncia de la violencia política, así como una reflexión sobre los desafíos y contradicciones de la transición.
También se citan obras como “La noche en que mataron a los abogados”, de Javier Padilla, y “Los abogados de Atocha”, de Manuel Vázquez Montalbán, que abordan diferentes perspectivas sobre el suceso y su contexto.
Casi 50 años después de la Matanza de Atocha, surge una película entre la no ficción y el documental clásico, para contextualizar aquellos hechos con los problemas laborales y políticos del presente.
En “7 días en mayo”, dirigida por Rosana Pastor (El quinto jinete), aparecen testimonios como los de Luis Ramos Pardo, sobreviviente del atentado, Manuel Carmena y Paca Sauquillo, abogadas del bufete que no estaban presentes el día de los hechos. También el testimonio de periodistas especializados en la extrema derecha actual, como Miquel Ramos. Trabajadoras interpretándose a sí mismas, una camarera de piso que sufrió lesiones por su trabajo y una enfermera obligada a emigrar por los recortes.
Autor: teleSUR - Rosa María Fernández