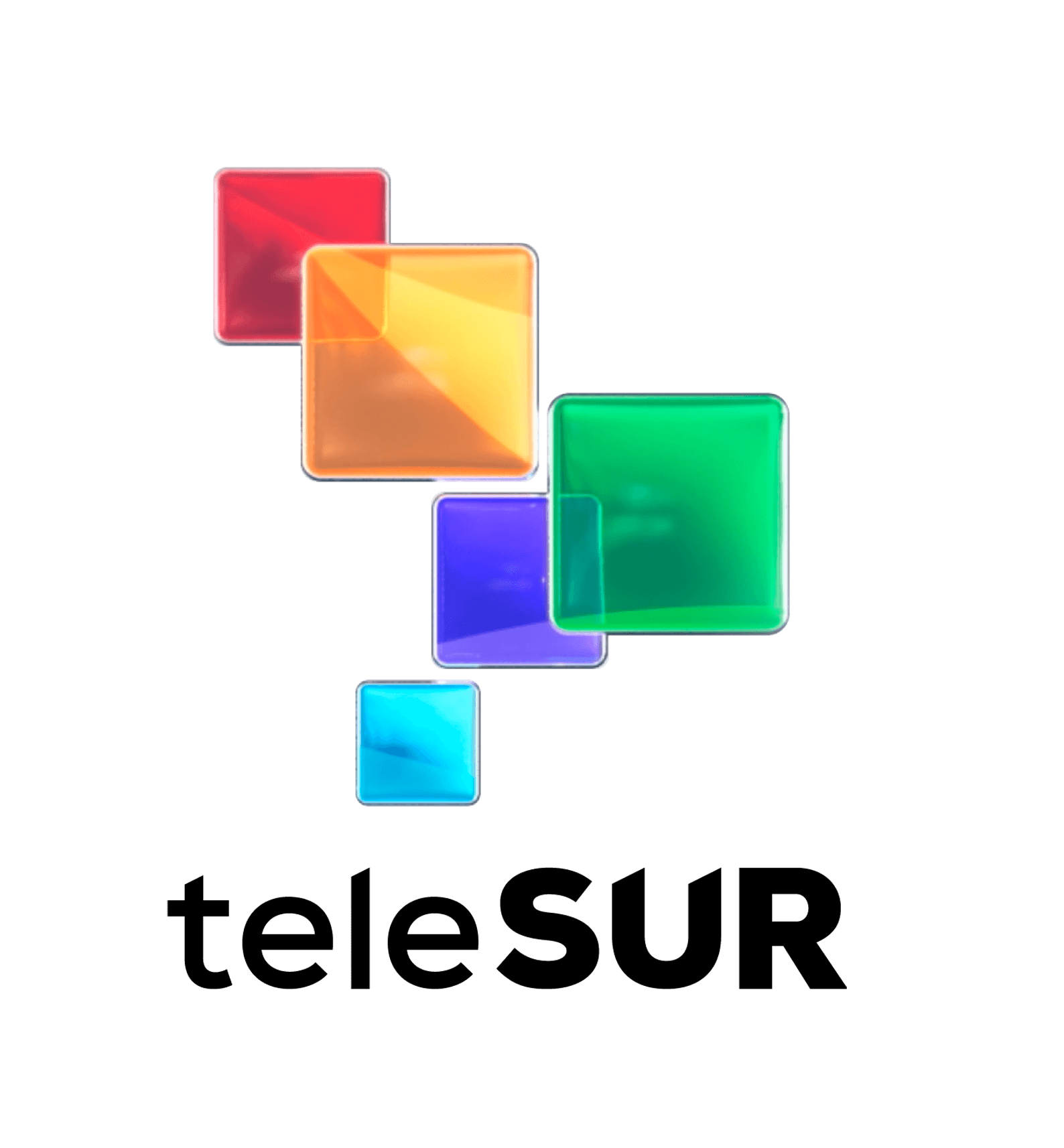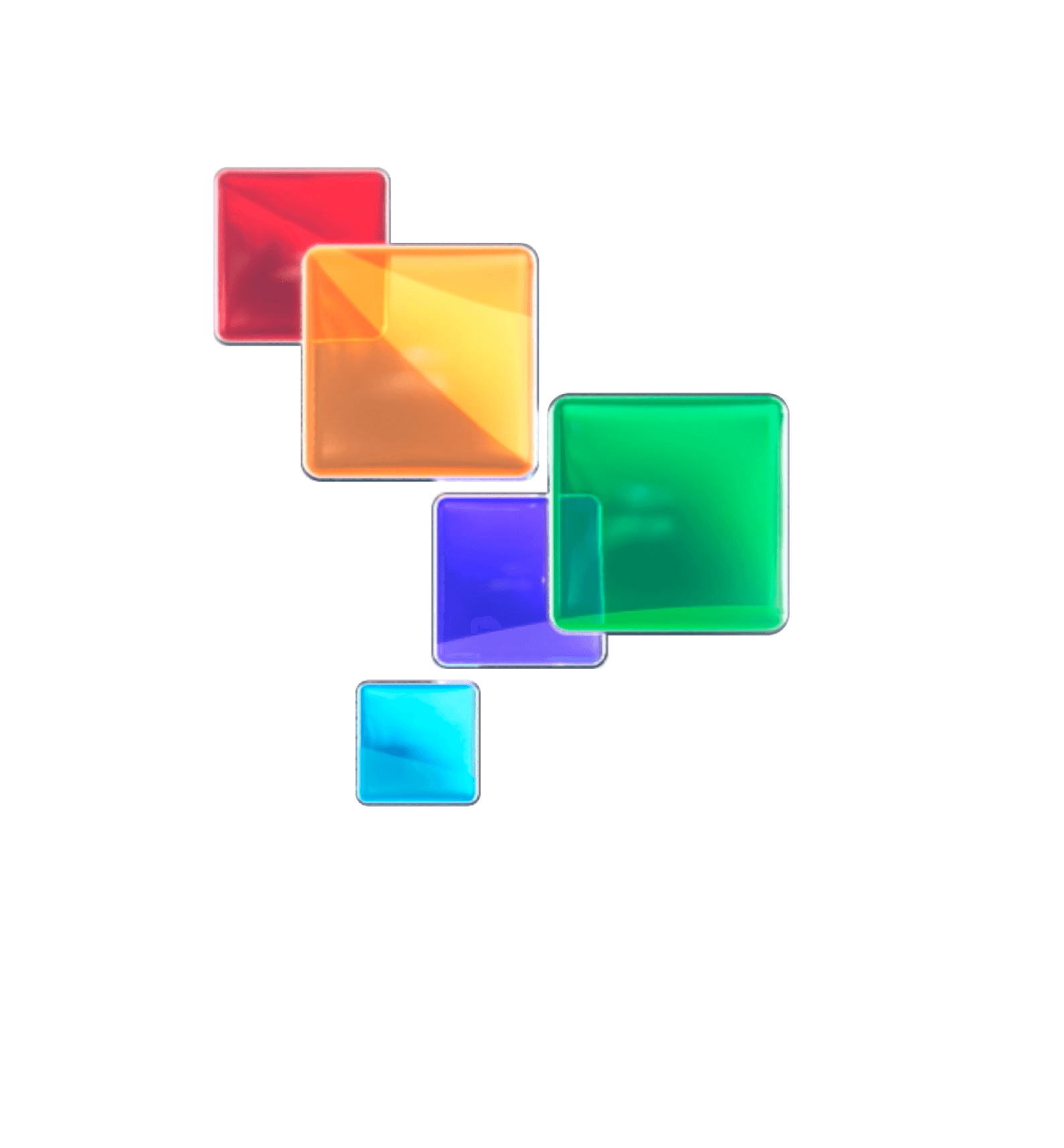Análisis y réplica del discurso político en “Historia de Mayta” y “Lituma en los Andes”

Martín Guerra busca en con este escrito descifrar la auténtica perspectiva de Mario Vargas Llosa en relación a lo andino y su traducción al lenguaje. Foto: EFE.
Por: Martín Guerra
14 de abril de 2025 Hora: 10:29
Es conocido que Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, ha escrito dos novelas en donde el tema político, referido casi exclusivamente a la crítica a sectores de la izquierda peruana y de sus acciones, se entrelaza con la visión particular del autor sobre el mundo andino. Estos dos textos son Historia de Mayta (1984) y Lituma en los Andes (1993).
Casi la totalidad de la obra de Mario Vargas Llosa como novelista, responde a construcciones de ficción en base a problemas suscitados por rencores personales, que el autor manifiesta creativamente, encubriendo la diatriba o manifestándola desembozadamente (La ciudad y los perros, 1962; teniendo como fundamento argumental su experiencia “negativa” en el Colegio Militar Leoncio Prado, Pantaleón y las visitadoras, 1973; en donde intenta ridiculizar a su contrincante polémico Xavier Bacacorzo, con la creación del personaje del teniente de mismo apellido; La tía Julia y el escribidor, 1977; a manera de cerrar el capítulo biográfico que lo unió maritalmente a su tía Julia Urquidi, obra que la misma implicada recusó en la célebre Lo que varguitas no dijo, 1982) o a deslindes ideológicos, rencores sociales, diríamos (La guerra del fin del mundo, 1981; El Hablador, 1987; El paraíso en la otra esquina, 2006; El sueño del celta, 2010; obras en las que enfila contra todo lo que significa las antípodas de su pensamiento liberal, insurrecciones populares, formas colectivas de vida social, el socialismo y el anticolonialismo, etc.). Es en este segunda sección en la cual se inscriben ambas novelas.
Las mismas, se producen luego de que diversos periodistas y estudiosos increparan a Vargas Llosa la ausencia en su obra de la temática andina a finales de la década del setenta e inicios de la de los ochenta; cosa que lo llevaría no sólo a crear las novelas mencionadas, sino a sistematizar su pensamiento respecto al mundo andino, en extenso volumen contra la obra de José María Arguedas: La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (1996).
Ambas novelas son escritas luego del bochornoso Informe sobre Uchuraccay (5 de marzo de 1983), que pintó de cuerpo entero la personalidad política y ética de Vargas Llosa, así como permitió vislumbrar su posición verdadera respecto al mundo andino. En el informe, Vargas Llosa culpa a campesinos quechuahablantes de los asesinatos de ocho periodistas, su guía y un comunero, hechos ocurridos el 26 de enero de 1983, quienes -según el escritor- actuaron por ignorancia, por estar ajenos a la civilización occidental, es decir, utilizó el discurso del racismo científico del siglo XIX disfrazándolo de enfoque civilizatorio, para transformar frente a la opinión pública, a los comuneros en bárbaros asesinos. En realidad, estaba encubriendo a la policía y al Ejército, pues las investigaciones más respetables llegaron a la conclusión de que los campesinos actuaron bajo sugestión del cuerpo represivo de la Guardia Civil, los “Sinchis”. Este grupo aplicaba la doctrina de tierra arrasada para combatir a la subversión y hacían a los pobladores partícipes de esto. Vargas Llosa ocultó la realidad de los hechos. Esto le trajo durísimas críticas tanto en el Perú como en el extranjero. Para justificar su discutible opinión de clarísimos tintes racistas y funcional al gobierno del derechista Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), utilizó dos de sus siguientes obras para justificar literariamente su opinión en el terrible caso de Uchuraccay.
El presente escrito pretende descifrar la auténtica perspectiva de Mario Vargas Llosa en relación a lo andino y su traducción al lenguaje, pues partimos de la idea de que toda la construcción teórica del autor sobre el indigenismo responde más a un constructo que a sus verdaderos sentimientos, es decir que estaría encubriendo en un discurso falso sobre la oposición modernidad versus arcaísmo, un racismo acendrado, patológico; lo cual se traduce en un odio visceral a las manifestaciones de las culturas indígenas y/o a sus pretendidas articulaciones políticas de izquierda.
En Historia de Mayta (noviembre de 1984), arremete contra la izquierda en la personificación caricaturizada de un trotskista. El personaje en cuestión, Alejandro Mayta, es un individualista que lucha por forzar un motivo colectivo. En Lituma en los Andes (febrero de 1993), le toca a Sendero Luminoso, cuyos personajes son colectivamente representados, en un intento aislado y autárquico de cambio social. Aquí es importante recordar que cuando salió el Informe Uchuraccay, Sendero Luminoso rechazó el contenido del informe que los culpabilizaba de forma lateral de los asesinatos de los periodistas. La zona continuó siendo pasto de la violencia en los años sucesivos. Vargas Llosa, temeroso, no publica Lituma en los Andes, sino hasta después de las capturas de los principales dirigentes de Sendero Luminoso en setiembre de 1992 y la propuesta de un acuerdo de paz en octubre del mismo año, durante la dictadura de Alberto Fujimori (1992-2000). Además, resultó muy comercial aprovechar la coyuntura.
Mario Vargas Llosa, exmilitante de la izquierda peruana, no da puntada sin hilo, conoce las polémicas al interior del movimiento comunista y sus novelas adquieren entonces un carácter político. Mal haríamos al juzgarlas únicamente como obras literarias, tal como se pretende desde la crítica oficial.
El trotskismo, asociado casi siempre con un ejercicio bastante intelectualizado del marxismo; encuentra en la obra de Vargas Llosa, el planteamiento de un proyecto imposible. Mientras, cierta versión del maoísmo en el Perú, relacionado con el misticismo caudillista de la clase media campesina, tradicional, férrea; se presenta como bárbaro, primitivo, posible pero horroroso. Sendas visiones maniqueas del escritor arequipeño.
Los componentes mentales de la crítica novelada a la izquierda peruana
- La frustración como móvil. Bien sabido es que Mario Vargas Llosa rompe definitivamente su adhesión al socialismo a través de su enemistad con la Revolución cubana, en el famoso incidente que lo hizo debatir con Haydée Santamaría, la directora de la célebre revista Casa de las Américas. Vargas Llosa quiso aceptar el Premio Internacional de Novela “Rómulo Gallegos” en 1967 de manos del presidente venezolano Raúl Leoni Otero (1964-1969), a lo que Santamaría repuso que eso era sólo posible y admisible si utilizaba el dinero del premio para enviárselo a la guerrilla del comandante Ernesto Che Guevara. ¿Por qué Cuba se oponía a que Vargas Llosa recibiera el Premio de manos de Leoni? Porque este mandatario era activo opositor de la Revolución cubana y porque en su gobierno la tortura, asesinato y desaparición de militantes de la izquierda y dirigentes populares fue desarrollada como política de Estado. Era, pues, un genocida. Vargas Llosa aceptó la condición y luego no cumplió. Después de eso inició su aparente “lucha” por los derechos humanos en Cuba y por la “libertad” de los escritores, que fue en realidad una gran colaboración a la campaña mundial del imperialismo norteamericano contra la revolución. Y lo hizo amparándose en el también famoso caso del escritor cubano Heberto Padilla en 1971.
Entonces se observa, que en la trayectoria política de Vargas Llosa lo que ha primado es su interés personal más que una adhesión incondicional a un ideario liberal. Esa es una aseveración importante, pues no estamos tratando de la obra literaria de un intelectual comprometido con la derecha por convicción sino por oportunismo, más allá de que eso signifique que haya terminado sirviendo a su clase social, nos encontramos frente a un escritor que sometió su pluma, no a un logos del concepto o de la acción transformadora, sino a un procedimiento de obtención de un espacio personal y político para el logro de sus objetivos personales. Y ese es en sí mismo un primer componente de su crítica novelada, una gran carga subjetiva de alguien que quiso, pero no pudo dirigir agrupaciones o procesos. Y el tiempo prolongaría estas frustraciones también en la experiencia de su militancia derechista, al perder las elecciones presidenciales de 1990 en el Perú.
- El racismo estetocéntrico y pansexualista. Hay en la obra de Vargas Llosa en general y en Historia de Mayta y Lituma en los Andes en particular, un sentimiento racista frente a lo andino, que más allá de ser la manifestación clasista de un desprecio secular por su cultura, adquiere un matiz fuertemente estético, parecido al de los anti indigenistas decimonónicos; pero relacionado íntimamente con una sexualidad perversa. Si nos detenemos a analizar una a una las frases descriptivas del autor sobre la apariencia física de los personajes andinos (y aún amazónicos), notaremos que estos sueltan “hilitos de saliva por las comisuras de su boca sin dientes”, parecen “enanos”, “deformes”, “panzones”, “torcidos”; son “primitivos”, “bárbaros”, “salvajes”; hablan expresiones “ininteligibles”, “sonidos indiferenciables”; su música es “monótona”, etc. El autor sentencia: “la sierra es un infierno”. Y los personajes más occidentales reciben el halago máximo: “Por tu manera de ser merecerías haber nacido en la costa”. No imagina -o lo hace con temor- a estos seres, amando, copulando; la visión le es horrorosa. Hay en estas novelas de Vargas Llosa un choque estético sexual, los personajes de formación o apariencia occidental, sufren ante la realidad de que, queriendo o no, tienen que soportar el mundo andino. En un mundo mirado exclusivamente por los ojos, como el de Vargas Llosa, y mirado mal, con anteojeras racistas; toda la gran carga atávica y diversa de la cultura andina queda sepultada por su esteticismo burgués, patógeno y morboso.
- La aparente comprensión de la historia social o el ahistoricismo individualista. Vargas Llosa siempre se ha ufanado de que su realismo -en verdad naturalismo como bien propone y desarrolla Julio Carmona (2007), más allá de los textos serviles de José Miguel Oviedo (1970, 2007)-, replantea desde la ficción aquello que existe; y por ello realiza “investigaciones” mientras dura el proceso creativo de una obra, para cruzar datos sobre el tema que lo inspira, dando la apariencia expresa o subliminal de que es un conocedor profundo de los tópicos que trata. Y en este ejercicio deforma lo real. Por ejemplo, el lesbianismo de Flora Tristán, la homosexualidad ocasional e intempestiva de Paul Gauguin o el carácter de Karl Marx en la novela El paraíso en la otra esquina (2003). Si bien es cierto el autor estudia, no es lo mismo acumular datos, que entender procesos. En sus obras, específicamente en las dos examinadas aquí, los personajes que actúan sobre el terreno están completamente desconectados de su sociedad, son producto psicológico más no socioeconómico de las mismas. Más allá de lo discursivo, Vargas Llosa plantea en el fondo, la lucha entre lo moral y lo inmoral, lo predestinado y lo creativo, lo aceptado y lo anticuado, lo consensual y lo rebelde; pero observando a los actores de manera independiente. Su dialéctica novelística, aparenta una lucha de individuos contrarios, pero lo que muestra en lo concreto, es el devenir de personajes inconexos, cuyas acciones no variarán el destino de lo construido por siglos, convirtiéndose en frustraciones individuales o colectivas, que los llevarán en el mejor de los casos a empeorar su situación individual dentro de un mundo maligno, intocable, mejor aún, petrificado. Es una dialéctica primaria, revestida de un gran ejercicio formal y léxico, en donde su ejercicio de heteroglosis no arriba nunca a una síntesis argumental creíble. Sobreviene entonces la aparente visión realista en ahistórica, fuera de la dinámica social.
La barbarie de lo andino o la novela complementaria
Vargas Llosa ha declarado en varias ocasiones su interés en que las “culturas indias” se asimilen a la cultura occidental, no se preserven, y ha señalado que “escoge” esto con “gran tristeza”, porque “hay prioridades.” Hemos visto ya que su visión de lo andino más que una concepción teórica es producto de un desprecio visceral, no meramente a su expresión cultural sino sobre todo a su estética; mejor dicho, la aversión del mundo andino para Vargas Llosa es la manifestación erótica y estética de su clase social en un grado técnicamente complejo de estructura literaria. Si es difícil creer esto, se deben leer los comentarios hacia los andinos en El pez en el agua (1993), y más concretamente hacia los indígenas, en El hablador (1987), El paraíso en la otra esquina (2003), etc. La estética de Vargas Llosa (expresada a través de su visión del sexo y de su manifestación clasista) profesa la fidelidad al absoluto y al esquema que de este se desprende, aunque políticamente vocifere su adhesión al liberalismo. En su pasada formación marxista, Vargas Llosa no entendió nunca la dialéctica materialista, no podía hacerlo viviendo como vivía, con una profunda subjetividad reactiva, alentando la frustración y el resentimiento y desarrollándolos en sus obras, sin permitirle a estas cumplir con una función catártica, en una actitud no muy realista que se diga, sobretodo en el plano de la autocrítica y la superación.
Y así como varió sus discursos literario y político a partir del rompimiento con Cuba, corrigió también su posición respecto a lo indígena y a las obras de José Carlos Mariátegui y José María Arguedas, después del Informe de Uchuraccay. Luego de plantear la salvación de las culturas andinas pasó a proponer su “asimilación”.
Este oportunismo conceptual, en donde el desprecio racial construye un ultraje cultural y se expresa socialmente a través de la obra literaria, lo hace conformar en Historia de Mayta y Lituma en los Andes, un mundo bárbaro, perdido, homogéneo, sucio, espantoso. Esta barbarie de lo andino es la novela complementaria que Mario Vargas Llosa crea como armazón a su descalificación de las ideas y de la práctica de la izquierda peruana, en cualquiera de sus manifestaciones revolucionarias, en lo específico. Y, en lo general, su sostén estético para solventar su admiración a la cultura occidental de las élites -no del pueblo-.
Interpretación política de las novelas
Evaluamos a continuación el contenido directamente político de ambas novelas mencionadas.
- Historia de Mayta: El proyecto individual aislado de la realidad. Vargas Llosa sitúa la acción años antes de la Revolución cubana, pero la obra pertenece a 1984, es decir a 25 años de este proceso y a casi 20 años de las guerrillas de 1965 en el Perú y en gran parte del continente. Escoge a un militante trotskista, Alejandro Mayta, para su personaje principal. Hay que saber leer el título, “Historia de Mayta” y entenderlo como la historia de Mayta y de sus camaradas. Esta “historia” es para el autor, el relato de la izquierda, fanática, torpe, intelectualoide, escolástica, seguidista. A Mayta lo hace homosexual, que de acuerdo con el testimonio de Vargas Llosa es para hacerlo parecer aún más marginal, aunque en realidad, desde su visión conservadora, pretende presentarlo incompleto, indefinido, malformado, anormal, en especial desadaptado.
Y lo hace trotskista no de casualidad. Sabe Vargas Llosa que el trotskismo, más allá de que lo sea o no, ha sido considerado siempre un movimiento marginal dentro del movimiento comunista internacional, además de otras cosas. Y sabe también que el trotskismo en el Perú produjo un dirigente que durante años fue considerado un referente insurgente para varios sectores de la izquierda y aún para la derecha, Hugo Blanco Galdós. Por lo tanto, no dispara al vacío, ataca la marginalidad, y por supuesto intenta profundizar rupturas; situando al movimiento comunista peruano desde una perspectiva también marginal, y lo andino aparece como el telón de fondo, un mundo petrificado que no participa sino como coro del drama, la mejor de las veces, o como elemento tradicional de una historia inevitable. Mayta, es decir, la izquierda peruana, es la suma de todo lo marginal, de todo lo fracasado, de todo lo fragmentado; cruel paradoja inversa al deseo de cambiar un mundo que no será transformado, porque no quiere y porque no se puede.
El autor cínicamente termina por decir que su interés en Historia de Mayta, “no es político, es literario”. Así vemos como Vargas Llosa literato no es sino el trasmisor de un complejo discurso anticomunista y antiandino, en donde la racionalidad con aspecto a fines se impone sobre la racionalidad con aspecto a valoraciones, pero la subyace vigorosamente en el plano sexual y estético.
Lituma en los Andes: La puesta en escena del conflicto armado. En este caso, los guerrilleros son maoístas, pues la obra, publicada en 1993, que trata de un tema contextualizado en el proceso subversivo de la década de los ochenta, tiene como personajes a los senderistas que se autocalificaban como tales, irrealmente. En este caso Vargas Llosa no se remonta muchos años al pasado. La obra presenta al cabo Lituma en un campamento minero, rodeado por las acciones de la milicia de Sendero Luminoso, que, tal como apuntamos más arriba, es un personaje colectivo. Vargas Llosa a través de Lituma desprecia el mundo andino desde la óptica de un policía criollo y “buena gente”, lo andino es salvaje, tenebroso. El título de esta obra, “Lituma en los Andes”, implica varios paralelos: costeño en la sierra, civilizado en la barbarie, occidental entre lo indígena, racional entre salvajes, serenidad en el infierno, etc. La subversión no es producto de factores nacionales e internacionales, de estructura económica, de problemas sociales o de pensamiento político, sino, de lo único a lo que podrían aspirar a producir los Andes peruanos desde sus entrañas: un mundo maldito y atrasado. La barbarie sólo puede producir barbarie.
Incapaz de conocer el proceso desde el plano del yo, del actor, Vargas Llosa observa al grupo autodenominado maoísta desde la perspectiva de Lituma, un policía. La represión criolla y occidental observa la insurgencia andina y milenaria, desde la visión de Vargas Llosa. La primera, con sus excesos, es racional, moderna; la segunda, aspira el retorno al pasado, es pues salvaje y hay que asimilarla o vencerla.
Conclusiones
- Recordemos una vez más que Historia de Mayta fue publicada un año después que Mario Vargas Llosa presentara el Informe de Uchuraccay, en donde libra de responsabilidades de la matanza de los periodistas en esa localidad a las fuerzas represivas del Estado. El general Clemente Noel Moral quien fuera jefe político-militar de Ayacucho en esa época sería luego investigado, junto con otros mandos militares y policiales. Historia de Mayta es la primera negación orgánica del mundo andino y de la izquierda revolucionaria en el universo vargasllosiano y cumple una función política, la de cubrirse ante su veredicto en Uchuraccay, que argumentó que los comuneros “confundieron cámaras fotográficas con fusiles”. Esta novela es el ataque a un proyecto, a un planteamiento, a una idea, abortada prontamente, la insurrección de Mayta.
- Lituma en los Andes, es concebida para negar cualquier tipo de justas razones para la insurgencia en la década de los ochenta en el Perú. Más allá de que se esté de acuerdo o no con esta, la novela muestra a los subversivos como inhumanos y al mundo en el que se mueven y sobre el que plantean sus proyectos como un mundo inmóvil. Aquí Vargas Llosa pasa a criticar de frente, la puesta en escena de la revolución.
- Será en La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones el indigenismo (1996), en donde Vargas Llosa sustentará por fin, de manera teórica su crítica a la izquierda, aunque encubierta a una crítica al indigenismo: su pasadismo, su carencia de programa, su ausencia de una concepción moderna de la historia.
- Historia de Mayta es la negación de las experiencias guerrilleras de los años sesenta (además de una excusa psicológica y ética por el destino del Che Guevara, en el plano de su conciencia, y una justificación pública por lo mismo), con el objetivo de proscribir los proyectos socialistas. Lituma en los Andes es la recusación de la insurgencia popular, con el propósito de negar la práctica revolucionaria y más aún, la de presentar la caducidad del mundo andino en sus expresiones emotivas y estéticas. En ambos casos, las novelas tienen el fin supremo de liberarse de responsabilidad como encubridor intelectual de los militares genocidas del segundo gobierno de Belaúnde
- Mientas a través de Mayta visita un mundo prehistórico, con Lituma la civilización se acerca forzosamente a la barbarie, provocando un choque violento, que no generará una posibilidad de redención, sino la negación de una experiencia cultural milenaria: la andina y de toda forma de intentar subvertir el orden explotador existente en la misma: la revolución. Para ello niega a sus agentes, presentándolos caricaturizados, absurdos, sin mismidad, ajenos, ridículos y patéticamente crueles, sin razones que expliquen su génesis social. Lo anterior contribuye a maquillar sino negar de manera extremista la crisis del Estado peruano y las razones seculares de la postración andina (y amazónica) y con ello todas las consecuencias dramáticas para la población pobre del Perú, por más que Vargas Llosa haya dicho en varias oportunidades que existen razones para la violencia en el Perú, estas se tornan abstractas, espectrales, sin responsables.
- En síntesis, el mundo andino es un mundo perdido y estático. La izquierda peruana (y latinoamericana) no es únicamente marginal, es decir un producto extraño a esas latitudes arcaicas, sino que, al mismo tiempo es invasiva, colonial y caduca; por lo tanto, su discurso es errado e innecesario. Lo arcaico solo se salvará asimilándose, y la lucha contra el abuso, que es presentada como impuesta por los comunistas o como parte indisoluble de la barbarie, y no como fenómeno estructural en el Perú, debe ser combatida con violencia.
El mundo andino es presentado fuera de la historia y los comunistas también, y, aunque por razones distintas, los expone unificados por la violencia que los caracteriza. Todo lo que no esté de acuerdo con el pensamiento hegemónico de los tiempos actuales, es considerado bárbaro. En fin, Vargas Llosa aspira a una asimilación al mundo occidental como forma estética, étnica y cultural ideal y a la democracia burguesa como sistema político.
Una reflexión final: La repuesta política
Mario Vargas Llosa lanza su universo ficticio contra la izquierda en estas dos obras. Empero, a pesar de personificar trotskistas o maoístas – y antes marxistas leninistas, en Conversación en la Catedral (1969)-, no logra una crítica veraz y actual, a la izquierda en su conjunto en el plano de la novela; es decir al pueblo que está a la izquierda de la política oficial y a sus organizaciones. Sí lo ha conseguido con relativo éxito retórico y una gran victoria comercial en el artículo periodístico o en el ensayo, pero no en la ficción. Recordemos que lo intentó en El paraíso en la otra esquina (2003), presentando a Karl Marx como a un patán y desquiciado, a Flora Tristán como a una alucinada y a Paul Gauguin como un pueril sensualista; sin embargo, sus críticas si bien aspiran a la totalidad, no llegan a ella, se quedan en la anécdota literaria, en la complacencia erótica o en la diatriba ocasional a personajes, coyunturas o ismos.
Vargas Llosa no ha conseguido una crítica general a la izquierda revolucionaria en el Perú y tal vez no lo logre nunca. Sus obras que divorcian historia de sociedad, psicología de economía, línea política de práctica política, magia y cultura, tradición y revolución, y que mimetizan sueños con pesadillas, están impotentes de entender un proceso histórico en todas sus aristas. Un individuo que cree en un universo inmóvil que convive como una costra en un mundo moderno no ha captado la totalidad del mismo, ni siquiera la de la fracción en la cual se desenvuelve, entregándonos una obra estéril y pesimista.
Mario Vargas Llosa jamás podrá realizar una verdadera crítica novelada o una novela crítica de un proceso revolucionario, porque no tiene nada que proponer para subvertir la miseria y la postración de manera sincera e integral. Esa es una importante respuesta política a sus obras. No obstante, hacen falta otras. Se debe evaluar en unidad sobre las razones de sus posturas, y sobre esa relación fundamental entre las categorías mundo indígena, organización revolucionaria y discurso político. Es esa una gran tarea en el marco de la impugnación revolucionaria.
¿Y la respuesta literaria? La respuesta literaria a Mario Vargas Llosa desde el plano de la ficción llegará con la novela revolucionaria peruana (y latinoamericana), no aquella que hable sobre los revolucionarios, sino que constituya en sí misma una revolución estética y una propuesta militante.
Autor: Martín Guerra
teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección.