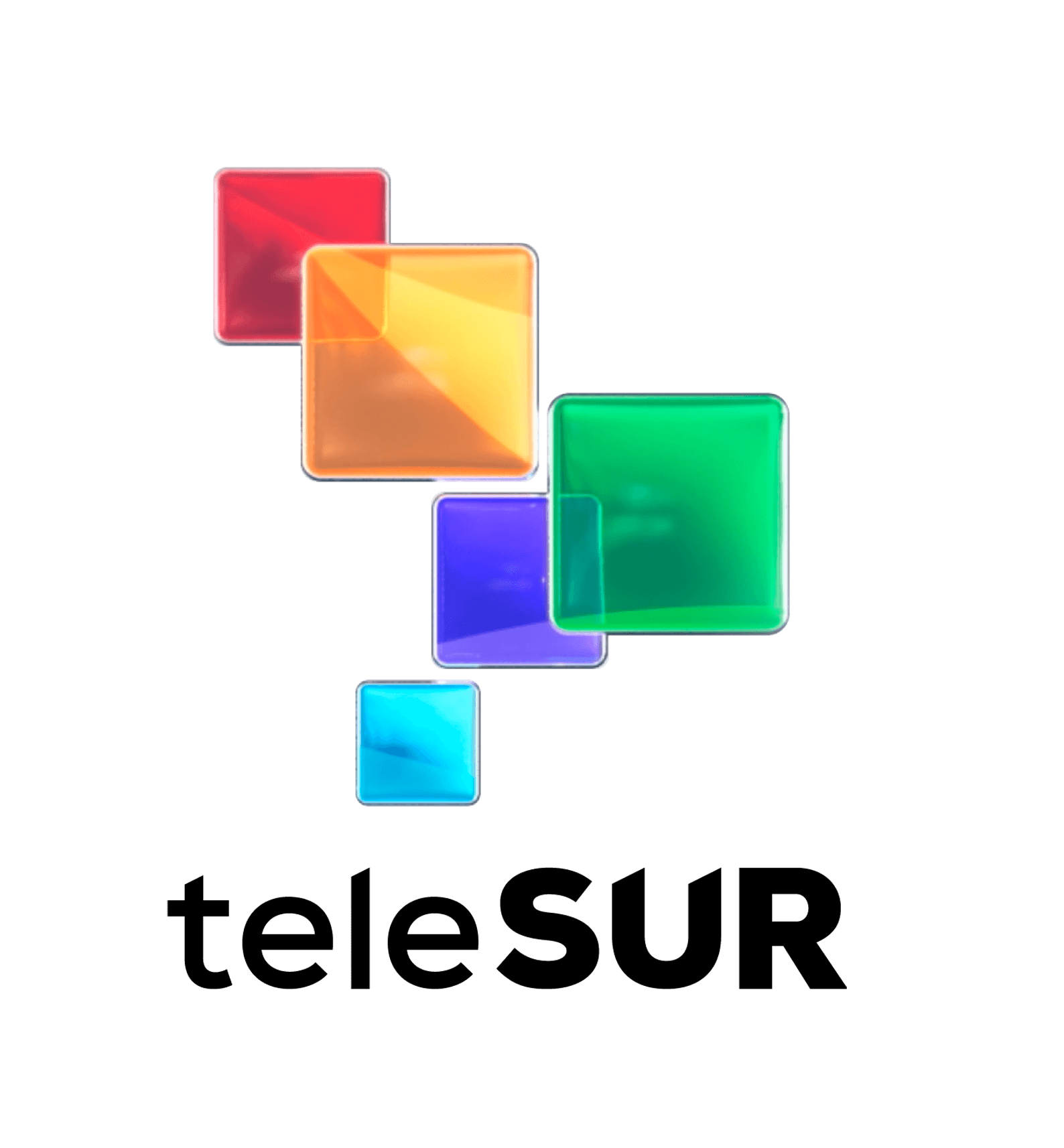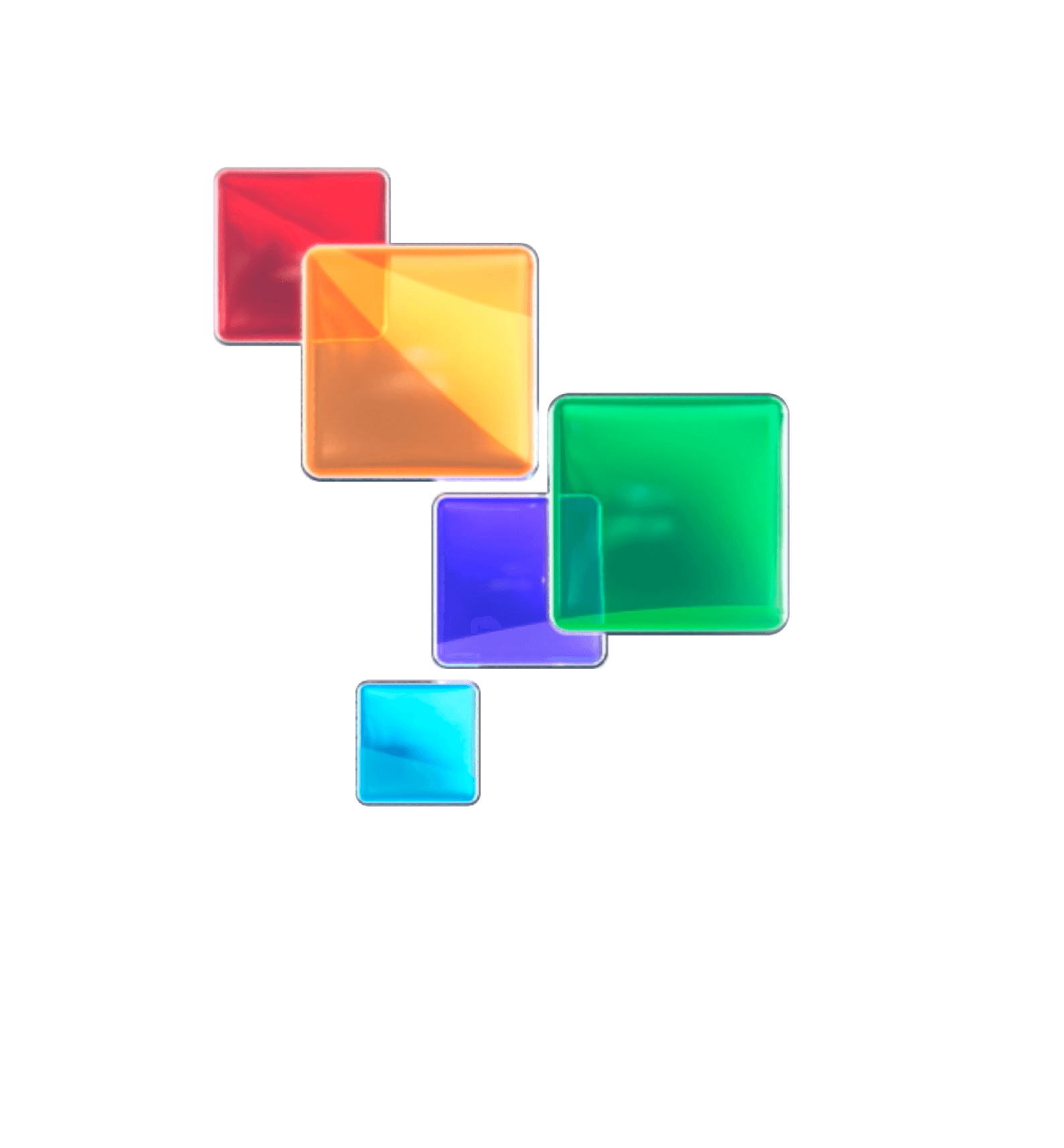Francisco: el Papa que defendió una Iglesia que llegará a las ‘periferias espirituales’

Durante sus 12 años de pontificado, buscó devolver la institución a los pobres y necesitados.
Por: Gabriel Vera Lopes
21 de abril de 2025 Hora: 16:15
A la edad de 88 años, el Papa Francisco falleció el lunes (21). Con un frágil estado de salud, su partida física espero la llegada de su último mensaje en el Domingo de Resurreción.
Como si se tratase de una despedida, en su último mensaje, pidió porque «renovemos nuestra esperanza y nuestra confianza en los demás, incluso en quienes son diferentes a nosotros o vienen de tierras lejanas, trayendo costumbres, formas de vida e ideas desconocidas. Porque todos somos hijos de Dios»
El argentino Jorge Bergolio estaba hospitalizado desde el 14 de febrero y se trataba de una neumonía bilateral. El jesuita argentino, líder de la Iglesia católica desde 2013, había pasado 38 días hospitalizado por una grave neumonía y, tras ser dado de alta el 23 de marzo, parecía débil, aunque participó el domingo en las celebraciones de Pascua.
.“Esta mañana, a las 7.35, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre”, anunció el cardenal Kevin Farrell en un comunicado publicado por el Vaticano en su canal de Telegram.
El Vaticano debe ahora declarar vacante el cargo y el cónclave que elegirá al próximo líder de la Iglesia católica sólo deberá celebrarse después de los funerales de Francisco.
Una Iglesia que acuda a las «periferias espirituales»
El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI sorprendió al mundo con su renuncia. Ese día, solo una cosa parecía clara: la Iglesia católica atravesaba una de sus mayores crisis en décadas. En apenas 30 días, los cardenales tendrían que elegir un nuevo Papa, pero nadie estaba preparado para semejante terremoto.
Era la primera vez en 598 años que un Pontífice renunciaba. Los escándalos de pederastia («Vatileaks»), la constante pérdida de fieles y la dificultad para adaptarse a los cambios de la sociedad moderna habían sumido a la Santa Sede en una situación delicada.
En ese momento de incertidumbre, era evidente que no bastaba con administrar la Curia Romana; se necesitaba una profunda reforma espiritual. Sin embargo, la resistencia de los sectores más conservadores era manifiesta.
Se barajaron varios nombres entre los cardenales electores, pero, pese a la urgencia, ninguno logró unificar al cónclave. De los 115 cardenales votantes, 68 ya habían participado en el de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II. Entre los principales aspirantes figuraban el canadiense Ouellet y el brasileño Scherer, entre otros; sin embargo, en la primera votación —el 12 de marzo—, la fumata negra en la Capilla Sixtina confirmó que aún no había consenso.
Bergoglio ya había sido considerado uno de los favoritos para suceder al Papa en el cónclave de 2005. Sin embargo, en un principio, no parecía ser una opción sólida entre los rumores de los votantes.
No fue hasta que presentó —en una breve y concisa intervención de cuatro puntos— su visión sobre los caminos que debía tomar la Iglesia, que su nombre captó la atención de los presentes. Una idea central de sus propuestas era que “la Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las existenciales”, junto con su crítica de que “cuando la Iglesia no sale a evangelizar, se vuelve autorreferencial y entonces se enferma”.
Muchos factores llevaron a Bergoglio a ser elegido, aunque no fuera el «primer nombre» en la lista. Su sencillez, su relación directa con los pobres y sus frecuentes visitas a los barrios marginales de Buenos Aires contrastaban con la estructura tradicional de la Iglesia. Para muchos, era justo el signo de renovación que hacía falta.
Además, Bergoglio ya era uno de los líderes eclesiásticos más influyentes de América Latina. Presidió la Conferencia Episcopal Argentina durante dos mandatos (2005-2011) y fue nombrado por Benedicto XVI miembro de la Pontificia Comisión para América Latina (CAL).
Su formación latinoamericana también influyó: casi la mitad de los católicos del mundo hablan español, y América Latina —donde el pentecostalismo avanzaba— era un terreno crucial para la Iglesia.
Finalmente, contra todo pronóstico, Jorge Mario Bergoglio fue elegido 266º Papa el 13 de marzo de 2013. Escogió el nombre de «Francisco» en honor a San Francisco de Asís, el santo de la pobreza y la humildad. Fue el primer Papa latinoamericano y el primer jesuita.
Su pontificado se caracterizaría por su deseo de llevar a la Iglesia «fuera de sí misma», hacia las «periferias existenciales».
En varios discursos, al referirse a los retos heredados de Benedicto XVI, Francisco criticó a la Curia por ser “narcisista”. Para él, la Iglesia debe dejar de mirarse solo a sí misma y acercarse a las comunidades marginadas, recuperando diálogos y conexiones perdidas.
«Cómo me gustaría tener una Iglesia pobre y para los pobres»
Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha soñado con una Iglesia más sencilla, centrada en los más necesitados. Para ello, siempre ha defendido que la Iglesia deje atrás el lujo y la ostentación y se acerque verdaderamente a los pobres.
Al frente de la Iglesia católica, Francisco ha impulsado reformas para modernizar sus estructuras, volverla más transparente y cercana a la gente. Uno de los cambios más importantes fue en las finanzas del Vaticano: actuó con firmeza para combatir la corrupción y garantizar que los recursos se usaran de forma ética y eficiente.
Siguiendo el mismo estilo que llevaba como obispo, Francisco ha optado por un enfoque más humilde y austero que sus predecesores: renunció al lujoso Palacio Apostólico para mudarse a la casa de huéspedes del Vaticano y comenzó a celebrar misas matutinas con los funcionarios, gestos que reflejan su preferencia por la sencillez.
Otro rasgo distintivo de su papado ha sido la sinodalidad, una forma de gobernar la Iglesia que incluye no sólo al clero, sino también a los laicos. Organizó sínodos sobre temas urgentes como la familia, la juventud y la Amazonía, siempre con atención a las periferias y buscando decisiones colectivas.
En su primer gran documento, la exhortación Evangelii Gaudium (2013), el Papa criticó sin miedo la «economía que excluye» y al «dios dinero», exigiendo que la Iglesia defienda a los olvidados.
La misericordia también es central en su mensaje. En 2015, proclamó el Año Santo de la Misericordia, recordando que la Iglesia debe ser como un «hospital de campaña», un refugio para quienes sufren. En la encíclica Misericordiae Vultus (El rostro de la misericordia), subrayó que esta virtud es la esencia del Evangelio y que la Iglesia debe ser un puente hacia el perdón y la reconciliación.
Así, Francisco ha abierto las puertas de la Iglesia con una pastoral inclusiva, aceptando, por ejemplo, a divorciados y a miembros de la comunidad LGBTQ+.
En una escena conmovedora del documental Amén: Francisco Responde, una persona no binaria comparte su angustia por la dificultad de conciliar su identidad de género con su fe cristiana frente a la discriminación, y le pregunta: «¿Ve un espacio en la Iglesia para las personas trans, no binarias y el colectivo LGTBIQ+ en general?».
Francisco responde: «Toda persona es hija de Dios. Todas. Dios no rechaza a nadie; Él es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia; mi deber es recibir a todos. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie».
«¿Y qué piensa de quienes dentro de la Iglesia, incluso sacerdotes, promueven discursos de odio y usan la Biblia para justificarlos? ¿O de quienes leen el Evangelio para decir: «Yo no te excluyo, lo dice la Biblia»?», replica.
Ante esto, Francisco sonríe con complicidad y agrega: «Esos son infiltrados. Aprovechan la institución de la Iglesia para sus pasiones personales, para su cerrazón. Es una de las corrupciones de la Iglesia, ¿no es cierto?».
En la encíclica Laudato Si’ (2015), llegó otro llamado urgente: cuidar la «casa común», vinculando justicia social y sostenibilidad frente a la crisis ecológica.
En Fratelli Tutti (2020), su encíclica sobre la fraternidad universal, abogó por un nuevo modelo económico basado en la solidaridad y el bien común. En ella, pidió a gobiernos y empresas que privilegiaran a las personas sobre los beneficios para crear un mundo más justo.
Tierra, techo y trabajo
«Sois, como he dicho en nuestros encuentros, verdaderos poetas sociales: personas que, desde las periferias olvidadas, crean soluciones dignas para los problemas más urgentes de los excluidos», escribió el Papa Francisco en una carta dirigida a los movimientos sociales el Domingo de Resurrección de 2020.
El Pontífice ha mantenido siempre una relación estrecha y solidaria con diversos movimientos populares, en especial con aquellos que luchan por los derechos de los pobres, los migrantes, el medio ambiente y la justicia social. Para fortalecer este vínculo, ha organizado una serie de encuentros en el Vaticano con representantes de todo el mundo: grupos que movilizan comunidades marginadas, trabajadores informales, campesinos sin tierra, recicladores y pueblos indígenas, entre otros.
El primer encuentro se celebró en 2014 en el Vaticano, con representantes de más de 30 países. En aquella ocasión, Francisco afirmó: «La solidaridad es una palabra que no siempre cae bien… pero va mucho más allá de gestos esporádicos de generosidad. Significa pensar y actuar en comunidad, priorizando la vida de todos sobre la acumulación de bienes de unos pocos».
El segundo encuentro tuvo lugar en 2015 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con la asistencia de más de 1.500 líderes de movimientos sociales de América Latina y otros continentes.
En este memorable discurso, el Papa se refirió a las «3 T» -tierra, techo y trabajo- como derechos fundamentales para una vida digna: «Este sistema ya no aguanta más. Los campesinos no pueden más, los trabajadores no pueden más, las comunidades no pueden más, la Tierra no puede más». El tono profético y el llamado a la acción convirtieron este discurso en un hito celebrado por los movimientos sociales.
En 2016, el tercer encuentro regresó al Vaticano. Allí, Francisco reafirmó su apoyo: «Sois poetas sociales: creáis empleo, construís viviendas, producís alimentos… especialmente para aquellos que el mercado global descarta». Mientras que la cuarta reunión, celebrada en 2021 de forma virtual debido a la pandemia, se centró en la solidaridad global frente a la crisis sanitaria y climática. En esa ocasión, el Papa fue contundente: «No hay cambio sin lucha, no hay lucha sin esperanza, no hay esperanza sin fe».
Como si se tratase de una síntesis de sus encuentros con los movimientos populares, el 20 de septiembre de 2024, el Papa Francisco celebró el décimo aniversario del primer encuentro. «Conmemoramos un momento que ha marcado nuestra historia común, la de ustedes y la mía», afirmó en un emotivo discurso.
Dirigiéndose a representantes de movimientos sociales de todo el mundo —sindicatos, campesinos, indígenas y trabajadores informales—, los instó, pese a las adversidades, a seguir luchando: «Si el pueblo pobre no se resigna, se organiza y lucha contra las injusticias, más tarde o más temprano las cosas cambiarán».
Destacó que los movimientos «no escriben documentos teóricos, sino que trabajan en lo concreto, persona a persona». Elogió su capacidad de crear redes solidarias «desde la precariedad, sin ayuda del Estado, y a veces hasta perseguidos», y subrayó: «De ustedes depende no solo el futuro de los excluidos, sino quizá el de toda la humanidad».
Con su estilo directo, Francisco denunció la «raíz de los males sociales»: la inequidad. Retomando su famosa frase —»Esta economía mata»—, advirtió que «cuando el Papa habla, habla para todos, pero el Evangelio pone a los pobres en el centro. Con ironía, citó a su abuela: «El diablo entra por el bolsillo».
En ese discurso, Francisco volvió a hablar de «ser levadura» de cambio, en referencia a su máxima de que «es más importante impulsar procesos que ocupar espacios».
«Nuestro camino sigue soñando y trabajando juntos para que todos los trabajadores tengan derechos, todas las familias tengan techo, todos los campesinos tengan tierra, todos los niños tengan educación, todos los jóvenes tengan futuro, todos los ancianos tengan una buena jubilación, todas las mujeres tengan igualdad de derechos, todos los pueblos tengan soberanía, todos los indígenas tengan territorio, todos los migrantes tengan acogida, todas las etnias tengan respeto, todos los credos tengan libertad, todas las regiones tengan paz y todos los ecosistemas tengan protección. Es un camino permanente: habrá avances y retrocesos, errores y aciertos, pero no tengan duda: es el camino correcto. Y si algún día están aburridos y quieren confrontarse, confróntense con la sonrisa de un bebé, de un niño, o con la sonrisa pícara de un viejito o una viejita. Esa será la piedra de toque».
¿Quién te enseñó a rezar?
Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, Buenos Aires, en el seno de una familia católica de origen italiano. Era el mayor de cinco hermanos. Su padre, Mario José Bergoglio (1908-1959), había emigrado de Italia huyendo del fascismo, mientras que su madre, Regina María Sívori (1911-1981), también descendía de una familia con raíces italianas.
Según el propio Bergoglio, la persona que más marcó su infancia y juventud —especialmente su fe católica— fue su abuela paterna, Margherita Rosa Vassallo, quien le relataba historias de santos. Su influencia fue tan profunda que el Papa Francisco aún conserva en su breviario una oración que ella le entregó, y que lee diariamente. Fue precisamente su abuela Rosa quien le enseñó a rezar.
En 1957, a los 21 años, decidió convertirse en sacerdote. Ingresó primero al seminario y luego al noviciado de la Compañía de Jesús. Completó sus estudios en el juniorado jesuita de Santiago de Chile, entonces dirigido por el padre Carlos Aldunate Lyon —quien más tarde se convertiría en una figura destacada de la Renovación Carismática en ese país—.
Esta etapa de su formación coincidió con un período de fuertes convulsiones sociales y políticas en Argentina. En 1955, un golpe de Estado derrocó al gobierno popular de Juan Domingo Perón, llegando incluso a prohibir que se mencionara su nombre. En 1966, junto con otros jesuitas, Bergoglio trabajó en la Universidad del Salvador, donde conoció a varios jóvenes que, tras la brutal represión universitaria de la dictadura —conocida como la Noche de los Bastones Largos—, se unieron a la Resistencia peronista, en particular al grupo Guardia de Hierro.
Aunque Bergoglio nunca se ha declarado abiertamente peronista, en múltiples ocasiones ha expresado su identificación con la «doctrina social de la Iglesia», la cual el peronismo incorporó a su ideario.
Fue a través del contacto con estos jóvenes que Bergoglio conoció a quien quizás fuera la segunda mujer más influyente en su vida: la filósofa Amelia Podetti Lezcano (1928-1979), una de las principales impulsoras de las Cátedras Nacionales. Entre 1968 y 1972, estos espacios reunieron a peronistas, marxistas y cristianos para debatir los problemas sociales de Argentina y América Latina, conformando un movimiento de resistencia contra la dictadura militar.
«Fue ella quien me inspiró la intuición de las ‘periferias’. Trabajó intensamente con ese concepto», afirmó el Papa Francisco en una entrevista con Massimo Borghesi, autor de su biografía intelectual. Tal fue la influencia de Amelia que, en 2006, Bergoglio escribió el prólogo para la edición del libro de Podetti Comentario a la Introducción a la Fenomenología del Espíritu.
En una entrevista concedida en mayo de 2020, al ser preguntado «¿Qué aporta un papa que viene casi del fin del mundo?», Francisco respondió: «Recuerdo algo que escribió la filósofa argentina Amelia Podetti: la realidad se aprecia mejor desde las periferias que desde el centro. Desde la distancia se comprende la universalidad. Es un principio social, filosófico y político».
Autor: Gabriel Vera Lopes
Fuente: Brasil de Fato
teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección.