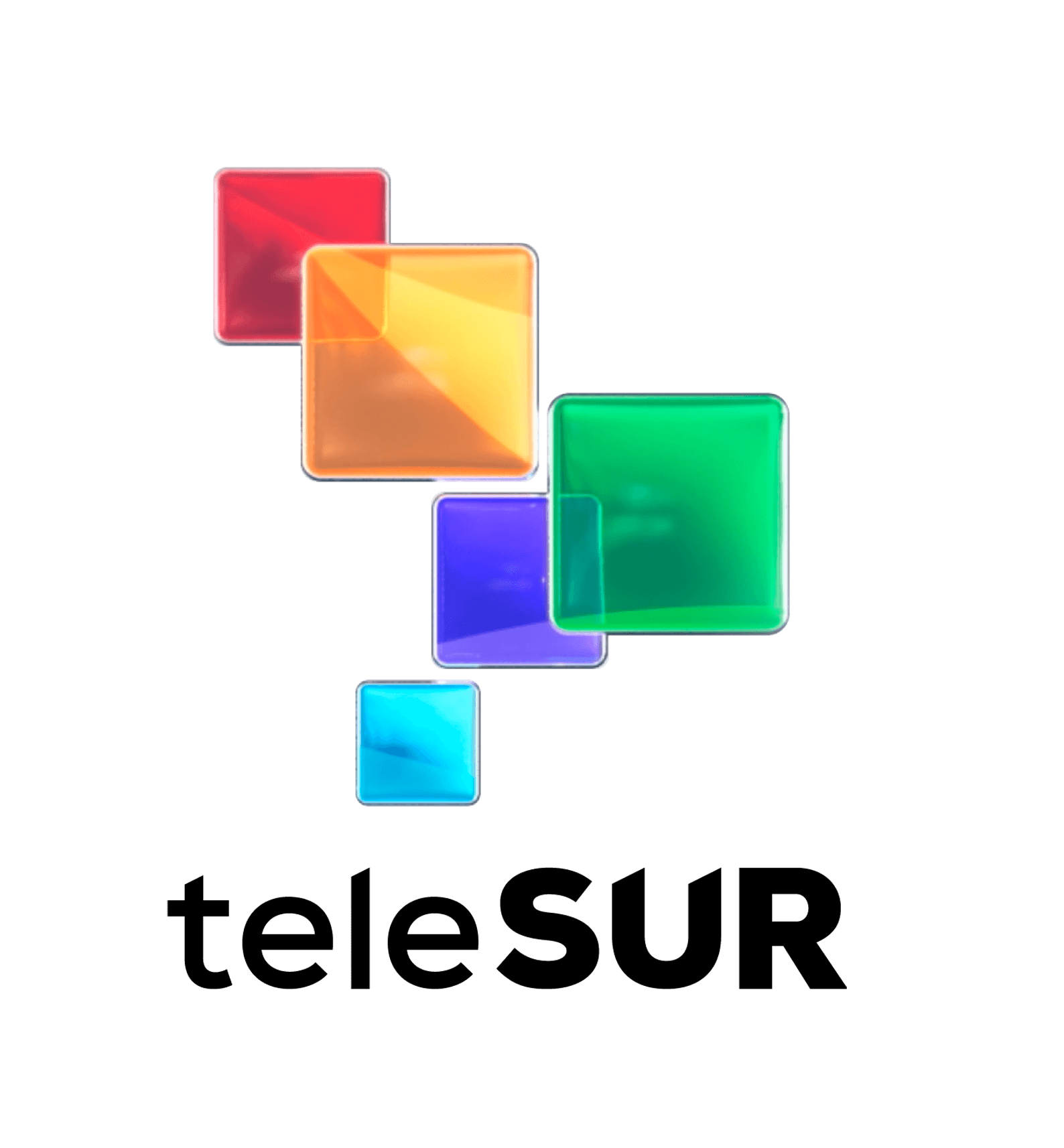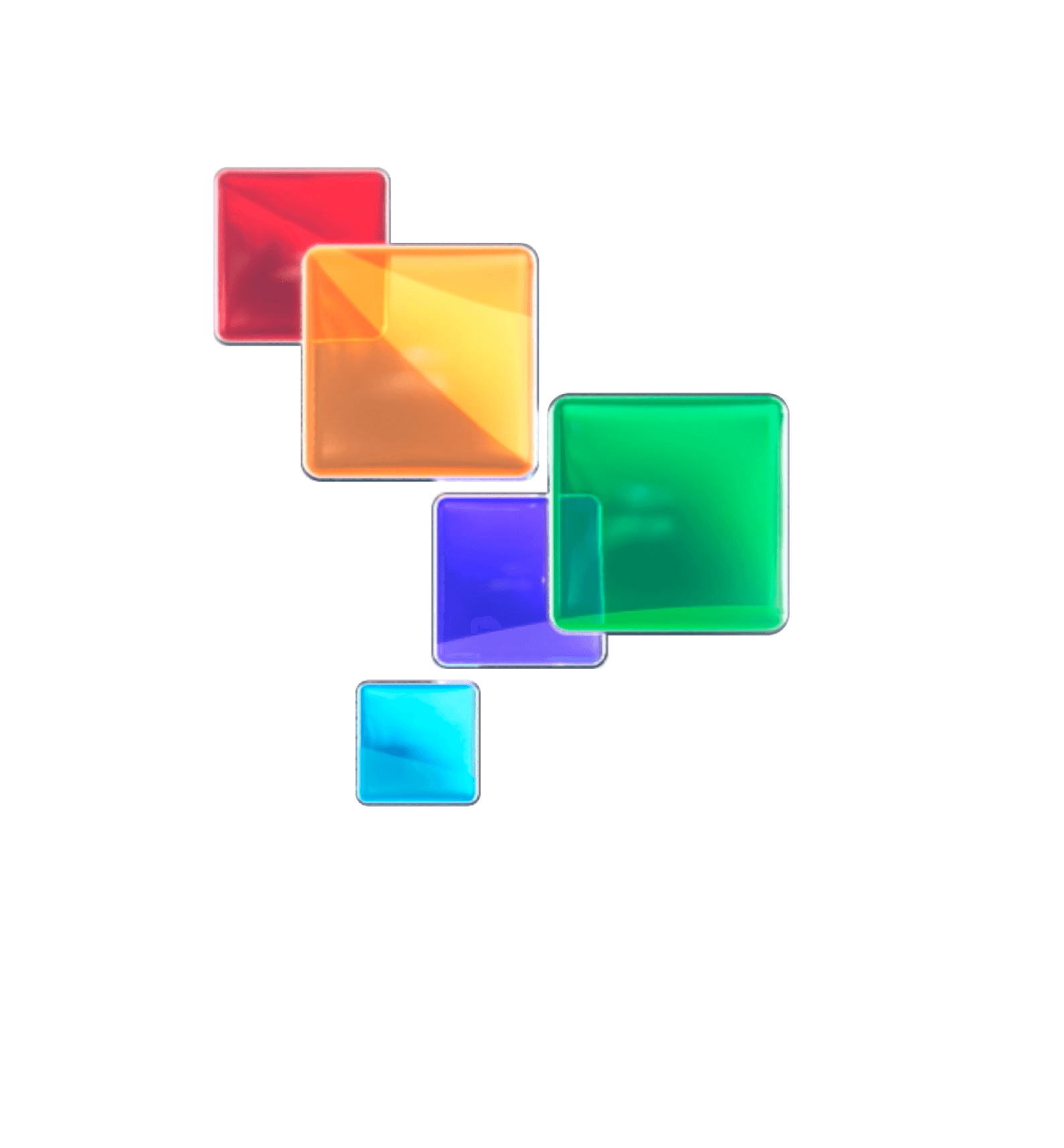Paz en Colombia: Entre Simulacro y Transformaciones Necesarias

Colombia atraviesa una encrucijada en su búsqueda de paz. Aunque el gobierno de Gustavo Petro promueve una política de “Paz Total”, la realidad refleja profundas contradicciones. Foto: Insuasty Rodríguez.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez
15 de abril de 2025 Hora: 20:06
En medio de un contexto marcado por la militarización y la desconfianza estructural, el Congreso por la Paz y el Movimiento Nacional por la Paz surgen como iniciativas simbólicas que solo tendrán sentido si logran traducirse en transformaciones reales.
Colombia atraviesa una encrucijada en su búsqueda de paz. Aunque el gobierno de Gustavo Petro promueve una política de “Paz Total”, la realidad refleja profundas contradicciones: aumento del gasto militar, incumplimientos del Acuerdo de 2016 y creciente escepticismo social.
El reciente Congreso por la Paz, realizado en Bogotá el 5 de abril, visibilizó sueños y demandas sociales, pero también dejó en evidencia el riesgo de que estas apuestas se queden en el plano simbólico si no se transforman en acciones concretas. La presencia de sectores como la Iglesia Católica, organizaciones sociales y actores internacionales, buscó reactivar una agenda de paz debilitada.
Monseñor Héctor Fabio Henao, en nombre de la Conferencia Episcopal, llamó a persistir en el diálogo con el ELN, destacando avances en los territorios con cese al fuego. Sin embargo, este llamado tropieza con la falta de garantías por parte de un Estado percibido como débil y fragmentado.
El Movimiento Nacional por la Paz, liderado por el senador Iván Cepeda, plantea articular esfuerzos sociales y políticos para enfrentar causas estructurales del conflicto. Cepeda reafirma el compromiso con el diálogo político, la lucha contra el paramilitarismo y las redes del narcotráfico. No obstante, su impacto dependerá de que esa narrativa se concrete en políticas públicas eficaces, especialmente en los territorios más afectados por la violencia y el abandono estatal.
Sin voluntad de cambio profundo, estas iniciativas corren el riesgo de convertirse en rituales sin incidencia. La paz, para ser real, debe construirse desde abajo, con reformas estructurales, justicia territorial y protagonismo de las comunidades.
Historia de Incumplimientos
La historia reciente de Colombia está atravesada por intentos de paz fallidos que han dejado un legado de desconfianza. A casi una década de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, solo el 30% de los compromisos se ha cumplido plenamente. A esto se suman cifras alarmantes: más de 400 excombatientes y 1.500 líderes sociales asesinados, según Indepaz, lo que evidencia el deterioro de las condiciones para una paz real.
Informes del Instituto Kroc, encargado del seguimiento oficial, advierten que, al ritmo actual, es improbable cumplir con el acuerdo antes de 2031. Los mayores atrasos están en puntos estructurales como la reforma rural, la sustitución de economías ilícitas y la participación política.
El Acuerdo 28, firmado entre el gobierno y el ELN, que devino de una visión compartida de paz, con la participación como eje, representó un avance clave. Sin embargo, presiones de sectores empresariales, ganaderos y exmilitares (como ACORE) limitaron su desarrollo y el gobierno parece relegarlo al olvido.
A ello se suman los reiterados incumplimientos con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, perpetuando una tendencia de exclusión histórica que, en sí, bloquea cualquier posibilidad de reconciliación real.
Como ha señalado Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Colombia: “la paz no se consolida con firmas, sino con transformaciones reales en los territorios”. Ningún proceso será sostenible mientras se ignoren las condiciones de vida de quienes han cargado con el peso del conflicto.
Contradicciones
El Congreso por la Paz y el Movimiento Nacional por la Paz representan una oportunidad para recomponer el capital simbólico del proceso, pero solo si logran articularse con las demandas reales de los territorios. Es clave reconocer a las víctimas como actores políticos fundamentales y distinguir con claridad los tipos de actores con los que se negocia: insurgencias como actores políticos, y estructuras criminales de alto impacto con las que se requieren diálogos socio-jurídicos orientados al sometimiento. Sin esa distinción, la ambigüedad actual genera incertidumbre y múltiples alertas.
Las contradicciones del proyecto de “Paz Total” son notorias. A pesar de su retórica transformadora, el gobierno ha priorizado decisiones que refuerzan la militarización, como la reciente compra de armamento por cerca de 2.000 millones de euros. Este giro contradice la promesa de gobernar “con el pueblo y para el pueblo”, y evidencia una desconexión con las necesidades reales de la ciudadanía.
El enfoque tradicional de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) ha demostrado ser insuficiente sin reformas estructurales profundas. Para avanzar hacia una paz duradera, se requiere replantear el modelo de seguridad, integrando justicia social, desarrollo territorial y participación activa de las comunidades.
El fortalecimiento del paramilitarismo, la persistente denuncia de connivencia entre la fuerza pública y estructuras como el Clan del Golfo, el Frente 33 y otras redes criminales generan graves tensiones e incertidumbre en los territorios.
A esto se suma una estrategia comunicativa oficial marcada por un tono agresivo y polarizante en redes sociales. Lejos de fomentar diálogo y confianza, este discurso escalona conflictos, deslegitima demandas sociales y debilita los esfuerzos de paz. La incoherencia entre el discurso gubernamental de reconciliación y sus acciones comunicativas mina la credibilidad institucional y aleja al país de las transformaciones estructurales que necesita.
Las será con las comunidades o no será
Las voces de las comunidades afectadas por el conflicto —liderazgos sociales, organizaciones feministas, étnicas, campesinas y territoriales— deben ser el eje vertebral de cualquier iniciativa que aspire a una paz real y sostenible. No se trata solo de incluirlas, sino de reconocer su papel protagónico en la transformación del país.
Es urgente una respuesta integral que articule participación efectiva, justicia social, fortalecimiento institucional de la mano de una declaración de emergencia económica y social que escuche los clamores de los territorios. Esta emergencia debe priorizar lo esencial: salud, educación, acceso a la tierra y el impulso de las economías campesinas, desmontando de raíz las estructuras represivas que han sostenido el conflicto.
La exigencia es clara: por cada discurso de paz, debe haber una acción concreta que lo respalde. Las comunidades que han cargado con el peso de la guerra no pueden seguir navegando entre ser excluidas o ser invitadas como espectadoras; deben estar en el centro de la agenda política, liderando los procesos de diálogo y reconstrucción del tejido social.
Urge avanzar hacia una paz que no sea un simulacro retórico, sino una transformación tangible, donde la justicia socioambiental, la equidad y la dignidad sean pilares innegociables de una Colombia verdaderamente en paz.
Autor: Alfonso Insuasty Rodríguez
Fuente: Alfonso Insuasty Rodríguez
teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección.